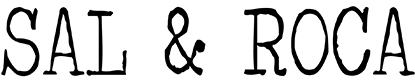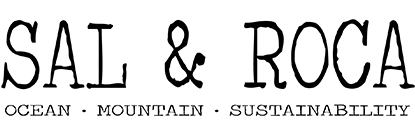…desde sus orígenes, la vida se enfrentó sin tregua al latente peligro de la muerte. Mucho antes de la aparición de organismos biológicos complejos dotados de sistemas nerviosos, inteligencia creativa o razonamiento como el nuestro, la vida se las ingenió exitosamente para enfrentar a la amenazante desorganización que propone la muerte sin ningún tipo de deliberaciones, pero con muchísima creatividad, porque los escenarios a los que debían enfrentarse eran tan cambiantes que no había manera de predecirlos. En aquellas épocas, millones de años atrás, no existían las subjetividades humanas y la vida era real. Los comportamientos sociales de esos básicos y primitivos primeros organismos no estaban guiados por sentimientos como los nuestros, sencillamente porque no existían y, así y todo, la vida recurrió a ingeniosas estrategias, tanto individuales como colectivas, para establecer comportamientos ventajosos para la vida y burlar, si cabe la expresión, a la muerte. El mecanismo responsable de esta batalla se llama homeostasis. Su función no es deliberada, es definitivamente imperativa. Llegado el momento se las ingeniará como pueda, dentro de un variado repertorio, para defender la vida hasta el límite de su capacidad, la habrá visto actuar en otros insectos o animales y le ha sucedido también a Usted en más de una ocasión. Ni tiene ni ocupa un lugar determinado en ninguno de los organismos que lo poseen. Es decir, no existe, pero está y no hay nada que lo detenga. No se limita exclusivamente al mantenimiento de la supervivencia sino también a su prosperidad y reproducción. Las modificaciones genéticas que incorpora este mecanismo al organismo que lo tiene, se van sumando y transmitiendo a las nuevas generaciones potenciando sus virtudes. Don Hernández está hecho de esas mismas células que, a lo largo de los cientos de miles de millones de cosas que han sucedido desde entonces, han ido organizadamente aprendiendo a cuidarlo haciéndonos creer que es él el que lo hace. Pero no es el único agraciado, las tienen sus perros, su piño, su burro, su caballo, las plantas de su huerto y las que come su piño, los insectos que le sobrevuelan su cuero en el verano, también lo tienen. Es por eso, que todos estos actores que interactúan en este escenario lleno de belleza, están vivos. La mayoría de las células de sus organismos ya están alertadas y pre-configuradas para reaccionar y corregir los estados no beneficiosos para el desarrollo normal de sus organismos. Sencillamente porque los trastornos son incompatibles con la supervivencia. Más allá del placer y la hermosura que se puedan percibir en este entorno, en el fondo subyace una tensión invisible que pone a todos los miembros atentos a que la muerte no los sorprenda con su tentadora seducción. Para el caso, todos convenimos en admitir que don Hernández es un tipo muy inteligente, pero nunca lo suficiente para elaborar estrategias y/o disposiciones de comportamiento que garanticen el mantenimiento y la prosperidad de su vida ni la de nada que la tenga. Es una empresa gigantesca, que nos supera y escapa a nuestro saber y entender, al menos por ahora. Don Hernández debió esperar cientos de miles de millones de cosas para que unos organismos más complejos desplegaran un sistema nervioso que diera lugar a un cerebro de cuyo interior emergiera una mente, como la suya, en la que se puedan percibir los sentimientos, que son la expresión mental del estado homeostático de su organismo, que le informen permanentemente de cómo van las cosas ahí afuera para que estos promuevan al cerebro a usar su creativa imaginación y corregir lo que fuese en el caso de que hiciese falta. La más elemental puede ser sentir hambre o frío. Y, también, afecto y compañía. Los sentimientos son, entonces, una asociación entre un cuerpo y un cerebro interactuando en un sistema nervioso transportando moléculas que “alcahuetean” que es lo que está pasando mientras que el cerebro sugiere, en base a su experiencia, como actuar. Y así, de esta manera, la vida elabora un despliegue de alternativas que se ajustan a cada circunstancia para resguardar la vida, la prosperidad y la reproducción de todos. Estos comportamientos se llaman “cultura” y que no son otra cosa que la interacción interminable entre esos sentimientos y la razón que “construye” ideas y herramientas prácticas y efectivas, individuales y colectivas, tanto físicas como instintivas y/o intelectuales, individuales y sociales sometidos y guiadas a la decisión definitiva de la homeostasis bajo la consigna de la supervivencia, prosperidad y reproducción, aunque, en secreto, a veces se ha equivocado como les pasó a los violentos experimentos comunistas o nacionalistas nazis con tanto sufrimiento provocado.




Don Hernández está más cerca de pertenecer al grupo humano que la antropología denomina “horticultores” que fue un estadio intermedio entre los cazadores y recolectores y los propios campesinos de la era agraria. Aún siguen siendo temporariamente nómadas, aunque sus comunidades no se agrupaban en pueblo o aldeas de cuya competencia dependía y depende el manejo de los cultivos o la cría del ganado. Eran y son “horticultores” en el sentido de la pequeña dimensión de sus actividades económicas, más ligadas a la cría de chivos y ovejas que al cultivo de especies vegetales para el mantenimiento familiar. Para esto deben trasladarse con sus animales 2 veces al año desde la invernada a la veranada y viceversa. Las especies (chivos y ovejas) y costumbres fueron introducidas y aggiornadas a la región, luego de la conquista americana, de algunos lugares de España donde aún se sigue practicando la trashumancia como desde hace 3 mil años. Todo esto sucedió hace más de 350 años, estimando que sus orígenes sur americanos fueron en lo que hoy es la república Chile donde algunos colonos españoles empezaron a combinar sus prácticas y genes con Mapuches y Pehuenches, que eran de criar camélidos como el guanaco, estableciéndose en el centro y norte de la Pcia. de Neuquén y en el sur de la Pcia. de Mendoza hasta hoy día. Se estima que en el norte de la Pcia. de Neuquén hay unos 1.500 trashumantes censados, cifra en continua disminución.



Como en sus orígenes, entre ellos no hay jerarquías y si bien mantienen su nacionalidad, más consecuencia de la casualidad que de cualquier otra aspiración, también una cierta independencia que los mantiene relativamente distantes de las tensiones, injusticias y desigualdades jerárquicas propias de los pueblos o ciudades. Y si bien cumple con las normas legales y del sentido común no toleran, tanto como nosotros, los privilegios de muchos. No es pobre, ni pretende ser rico. Como en el origen de las primeras comunidades, su autoridad está más ligada a lo religioso que a lo político/militar y ésta parece haber sido la matriz con la que se originaron la mayoría de pueblos del mundo, aunque más tarde, aquellos que crecieron y fueron prósperos la dejaron de lado para hacerle un lugar importante a la política y el ejército, sin tanto dominio religioso. El cura párroco tiene más influencia y credibilidad que cualquier otro.


Las tierras que habitan, tanto en la estepa como la alta cordillera, fueron ocupadas en el transcurso de los tiempos de acuerdo a su conveniencia y no invierten, al menos en el sentido capitalista del término, en mejoras, ni siembras, ni abonos, ni tecnología, salvo algunas labores culturales propias de la actividad como canales de riego, vertientes, alambrados divisorios u otros. La productividad de sus tierras depende de las contingencias climáticas, nieve o lluvia, que, entre otras cosas, cada vez sucede menos debido al cambio climático que viene inexorablemente modificando, por la ocupación y/o industrialización humana, alterando el clima planetario desde hace algunas décadas, haciéndose más evidente en los últimos años, la mayoría de especialistas coincide en admitir que, además de inevitables, sus consecuencias serán catastróficas en lo mediato. Las lluvias y nevadas de este año, 2020, por ejemplo, fueron las más intensas de los últimos 10, sin embargo, no alcanzaron a recuperar los niveles históricos del río Neuquén al cual confluyen la mayoría de arroyos y río del norte neuquino. Esta condición, cada vez más grave, ayuda a la creencia en un ser superior de quien, en última instancia, dependerá la abundancia de lluvia y nieve que mejoren los pastos como respuesta a sus permanentes rogativos y su evidente buen comportamiento, de lo que también dependerá su dicha. Este esquema de vida, alternando entre la yerma estepa patagónica y la belleza de las altas cumbres cordilleranas, ha sido heredado de aquellos pueblos españoles que aún continúan con estas tradiciones como desde hace miles de años, los genes de sus ancestros se han ido mejorando y acomodándose al ambiente que conquistaron. De alguna manera, ambiente, personas y ganado se fueron transformando hasta ser un mismo paisaje. Desde cualquier punto con cierta perspectiva podría impactarse con la belleza del lugar en una increíble diversidad cromática, salpicado de aguadas, arroyos, mallines, cascadas, rebaños de ovejas y chivos pastando, algún que otro cóndor, un curioso zorro merodeando y “un ranchito allí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde” como bien describen Los Chalchaleros a un paisaje similar del norte argentino.


La cabeza de Don Hernández está configurada para cualquier contingencia que le surja en el lapso de tiempo de su vida biológica, su mente puede aportar la creatividad necesaria para la ocasión, pero la experiencia la suman los genes de los genes de aquellas primeras generaciones que dieron origen a su cultura. No es imposible, pero es muy difícil que don Hernández pueda hacer otra cosa distinta a la que mamó desde todos los vientres familiares. Y de hacerlo, no sería él, ni tan dichoso como lo es, y esto es lo evidente en la gracia de sus movimientos, en su andar, en su ropa, en su parada tan perpendicular al horizonte que hace que la tierra parezca plana, en su sombrero, en la elegancia y soltura al montar su caballo y en todo su aire. Para lo que tampoco tuvo opciones, la vida se le presentó sin otras alternativas que la de ser chivero. Por supuesto que no era inevitable serlo, pero empezó a ser inevitable en la medida que comenzó a vivir aquello que percibió en el vientre cuando empezó a arrear, a cabalgar, a curtir el cuero, a prender el fuego, a chumbar sus perros, a vadear ríos y fluir en el embudo de cada vez más limitadas alternativas transformando su mente en la de un chivero hecho y derecho. De la misma manera que las leyes hacen la “cabeza” de un abogado o los números la del contador. El olor que ahora mismo percibo en la puerta de su rancho de piedra y paja y tan austero como el de aquel monje, a la sombra de su sauce, acompañado del lejano balido de sus ovejas y chivos, del rebuzne de su burro proyectándole sombra a la siesta de sus perros definen su universo provinciano y limitado por sus costumbres y lo hacen al hombre más rico de la tierra, aunque es difícil de entender sino se está en su cabeza y sin ver este escenario. Es un tipo simpático y cordial. Rodeado de tanta belleza y tan poca competencia que lo hacen un tipo pacífico y tranquilo, respetuoso de su vecindad y muy sociable. Para bien, aún no ha terminado de “civilizarse” y en su aire se respira el folklore de una estirpe en extinción. En su mirada se evidencia la firmeza y determinación de quien la tiene clara, ausente en la mayoría de seducidos “civilizados”.


Gracias a todo esto y a muchísimas otras que no se ven ni se saben, don Hernández ha podido atravesar el final de la era agraria y buena parte de la industrial en una prudencial distancia que aún lo mantiene independiente y sin involucrarse lo suficiente como para transformarlo en otro proceso que no sea el propio de su cultura. De alguna manera el cambio climático, las competencias modernas, las comunicaciones, las integraciones, el turismo, las aspiraciones, entre tantas otras, van limitando su porvenir haciendo que, en el devenir de los días, los cambios sean tan inevitables como lo fue para él ser piñero. Hecho que reflejan las estadísticas que ven disminuir años tras año la población de sus pares. La gran mayoría de sus hijos se van yendo, los más curiosos e inquietos y apoyados por sus padres que logran estudiar, migran a ciudades más grandes y competitivas, ni que decir que el mundo, próximo e inmediato, será de los más capacitados; otros mantienen su campo y su ganado e inician otras actividades comerciales en los pueblos de las adyacencias o ensayan oficios como la carpintería, mecánica o plomería, hay quienes se emplean en los puestos de las dependencias públicas de la burocracia estatal de esos mismos pueblos que, dicho sea de paso, auspician políticas de estado en procura de “contener” la posible migración a la periferia villera de las grandes ciudades permitiendo una vida mucho más digna y familiar, en un universo algo más competitivo que en el que se criaron. Pero sea como sea, en todos los casos se evidencia en su mirada una relativa pena y triste añoranza de aquella libertad, ahora perdida en las exigencias del cumplimiento de horarios y pautas a las órdenes de un cabrón o cabrona que jamás imaginaron practicar. El mallín en que pastaban sus corderos ahora es un expediente que debe trasladar de oficina en oficina para autorizar a un vecino a plantar un laurel. Esa pena es la evidencia genética impregnada en la piel de una cultura que se extingue paulatinamente en sus corazones. Cualquiera que conozca estos pueblos notará lo que digo. Su impericia y lentitud para otros trabajos que no sean los de sus orígenes tiene más que ver con el arraigo a sus tradiciones que aun fluye en sus venas que a su falta de competencias, de ahí que en muchos casos cueste comprender su forma de pensar y trabajar, dejando claro las diferencias culturales entre quienes debieron someterse de niños a altos niveles competitivos y quienes llevaron una apacible y envidiada vida en el añorado edén que forjó nuestro sistema nervioso durante 180 mil de los últimos 200 mil años. Si tuviéramos que montar un caballo o faenar un cordero tendríamos las mismas dificultades que cualquiera de ellos en comprender la tabla de un Excel. Pero para el caso, baste decir que una infinita cantidad de ciudadanos civilizados viviendo en el enésimo piso del más moderno edificio urbano o en el barrio más exclusivo del planeta desearía tener en sus paredes una chimenea donde prender un fuego que lo transporte a los lejanos tiempos en los que rodeados de su calor, compartiendo una comida, al grito de los niños correteando con las sombras que las llamas movedizas proyectan en el anochecer, mientras tomábamos las decisiones más importantes de la comunidad. Esta aspiración ¿no tiene que ver con esos felices genes que aun mantenemos en nuestro código genético circulando en el sistema nervioso y que, cada tanto, nos recuerdan aquellas viejas épocas en que la ronda del fuego era el mejor lugar para compartir la vida? Acaso ¿el fuego no es la evidencia más objetiva que a la cultura la articula la genética? Y si es así ¿por qué en lugar de explicar la cultura desde las ciencias sociales o la filosofía, no lo hacemos desde la biología? La llama de aquella hoguera que encendimos hace ya 70 mil años al regresar de la faena diaria para decidir en conjunto si cruzábamos el paso Bab el Mandeb (Puerta de la Catástrofe) en la costa del actual mar Rojo para salvarnos del hambre que nos estaba peligrosamente diezmando durante aquel periodo glacial, aún sigue entibiando nuestras neuronas.
Ya no hace falta tanto como antes buscar una pareja reproductora y, si lo fuera, poco elegirían a don Hernández.
Conéctate con Sal&Roca! Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram